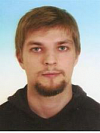La corneta de llaves
Querer es poder
I
Don Basilio, ¡toque V. la corneta, y bailaremos! –Debajo de estos árboles no hace calor… –Sí, sí…, D. Basilio: ¡toque V. la corneta de llaves! –¡Traedle a D. Basilio la corneta en que se está enseñando Joaquín! –¡Poco vale!… –¿La tocará V., D. Basilio? –¡No! –¿Cómo que no? –¡Que no! –¿Por qué? –Porque no sé. –¡Que no sabe!… –¡Habrá hipócrita igual! –Sin duda quiere que le regalemos el oído… –¡Vamos! ¡Ya sabemos que ha sido V. músico mayor de infantería!… –Y que nadie ha tocado la corneta de llaves como V… –Y que lo oyeron en Palacio…, en tiempos de Espartero… –Y que tiene V. una pensión… –¡Vaya, D. Basilio! ¡Apiádese V.! –Pues, señor… ¡Es verdad! He tocado la corneta de llaves; he sido una… una especialidad, como dicen ustedes ahora…; pero también es cierto que hace dos años regalé mi corneta a un pobre músico licenciado, y que desde entonces no he vuelto… ni a tararear. –¡Qué lástima! –¡Otro Rossini! –¡Oh! ¡Pues lo que es esta tarde, ha de tocar usted!… –Aquí, en el campo, todo es permitido… –¡Recuerde V. que es mi día, papá abuelo!… –¡Viva! ¡Viva! ¡Ya está aquí la corneta! –Sí, ¡que toque! –Un vals… –No…, ¡una polca!… –¡Polca!… ¡Quita allá! –¡Un fandango! –Sí…, sí…, ¡fandango! ¡Baile nacional! –Lo siento mucho, hijos míos; pero no me es posible tocar la corneta… –¡Usted, tan amable!… –Tan complaciente… –¡Se lo suplica a V. su nietecito!… –Y su sobrina… –¡Dejadme, por Dios! –He dicho que no toco. –¿Por qué? –Porque no me acuerdo; y porque, además, he jurado no volver a aprender… –¿A quién se lo ha jurado? –¡A mí mismo, a un muerto, y a tu pobre madre, hija mía! Todos los semblantes se entristecieron súbitamente al escuchar estas palabras. –¡Oh!… ¡Si supierais a qué costa aprendí a tocar la corneta!… –añadió el viejo. –¡La historia! ¡La historia! (exclamaron los jóvenes.) Contadnos esa historia. –En efecto… (dijo D. Basilio.) –Es toda una historia. Escuchadla, y vosotros juzgaréis si puedo o no puedo tocar la corneta… Y sentándose bajo un árbol rodeado de unos curiosos y afables adolescentes, contó la historia de sus lecciones de música. No de otro modo, Mazzepa, el héroe de Byron, contó una noche a Carlos XII, debajo de otro árbol, la terrible historia de sus lecciones de equitación. Oigamos a D. Basilio.
II
Hace diez y siete años que ardía en España la guerra civil. Carlos e Isabel se disputaban la corona, y los españoles, divididos en dos bandos, derramaban su sangre en lucha fratricida. Tenía yo un amigo, llamado Ramón Gámez, teniente de cazadores de mi mismo batallón, el hombre más cabal que he conocido… –Nos habíamos educado juntos; juntos salimos del colegio; juntos peleamos mil veces, y juntos deseábamos morir por la libertad… –¡Oh! ¡Estoy por decir que él era más liberal que yo y que todo el ejército!… Pero he aquí que cierta injusticia cometida por nuestro Jefe en daño de Ramón; uno de esos abusos de autoridad que disgustan de la más honrosa carrera; una arbitrariedad, en fin, hizo desear al Teniente de cazadores abandonar las filas de sus hermanos, al amigo dejar al amigo, al liberal pasarse a la facción, al subordinado matar a su Teniente Coronel… –¡Buenos humos tenía Ramón para aguantar insultos e injusticias ni al lucero del alba! Ni mis amenazas, ni mis ruegos, bastaron a disuadirle de su propósito. ¡Era cosa resuelta! ¡Cambiaría el morrión por la boina, odiando como odiaba mortalmente a los facciosos! A la sazón nos hallábamos en el Principado, a tres leguas del enemigo. Era la noche en que Ramón debía desertar, noche lluviosa y fría, melancólica y triste, víspera de una batalla. A eso de las doce entró Ramón en mi alojamiento. Yo dormía. –Basilio… –murmuró a mi oído. –¿Quién es? –Soy yo. –¡Adiós! –¿Te vas ya? –Sí; adiós. Y me cogió una mano. –Oye… (continuó); si mañana hay, como se cree, una batalla, y nos encontramos en ella… –Ya lo sé: somos amigos. –Bien; nos damos un abrazo, y nos batimos en seguida. –¡Yo moriré mañana regularmente, pues pienso atropellar por todo hasta que mate al Teniente Coronel! –En cuanto a ti, Basilio, no te expongas… –La gloria es humo. –¿Y la vida? –Dices bien: hazte comandante… (exclamó Ramón.) La paga no es humo…, sino después que uno se la ha fumado… –¡Ay! ¡Todo eso acabó para mí! –¡Qué tristes ideas! (dije yo no sin susto.) –Mañana sobreviviremos los dos a la batalla. –Pues emplacémonos para después de ella… –¿Dónde? –En la ermita de San Nicolás, a la una de la noche. –El que no asista, será porque haya muerto. –¿Quedamos conformes? –Conformes. –Entonces… ¡Adiós!… –Adiós. Así dijimos; y después de abrazarnos tiernamente, Ramón desapareció en las sombras nocturnas.
III
Como esperábamos, los facciosos nos atacaron al siguiente día. La acción fué muy sangrienta, y duró desde las tres de la tarde hasta el anochecer. A cosa de las cinco, mi batallón fué rudamente acometido por una fuerza de alaveses que mandaba Ramón… ¡Ramón llevaba ya las insignias de Comandante y la boina blanca de carlista!… Yo mandé hacer fuego contra Ramón, y Ramón contra mí: es decir, que su gente y mi batallón lucharon cuerpo a cuerpo. Nosotros quedamos vencedores, y Ramón tuvo que huir con los muy mermados restos de sus alaveses; pero no sin que antes hubiera dado muerte por sí mismo, de un pistoletazo, al que la víspera era su Teniente Coronel; el cual en vano procuró defenderse de aquella furia… A las seis la acción se nos volvió desfavorable, y parte de mi pobre compañía y yo fuimos cortados y obligados a rendirnos… Condujéronme, pues, prisionero a la pequeña villa de…, ocupada por los carlistas desde los comienzos de aquella campaña, y donde era de suponer que me fusilarían inmediatamente… La guerra era entonces sin cuartel.
IV
Sonó la una de la noche de tan aciago día: ¡la hora de mi cita con Ramón! Yo estaba encerrado en un calabozo de la cárcel pública de dicho pueblo. Pregunté por mi amigo, y me contestaron: –¡Es un valiente! Ha matado a un Teniente Coronel. Pero habrá perecido en la última hora de la acción… –¡Cómo! ¿Por qué lo decís? –Porque no ha vuelto del campo, ni la gente que ha estado hoy a sus órdenes da razón de él… ¡Ah! ¡Cuánto sufrí aquella noche! Una esperanza me quedaba… Que Ramón me estuviese aguardando en la ermita de San Nicolás, y que por este motivo no hubiese vuelto al campamento faccioso. –¡Cuál será su pena al ver que no asisto a la cita! (pensaba yo.) –¡Me creerá muerto! –¿Y, por ventura, tan lejos estoy de mi última hora? ¡Los facciosos fusilan ahora siempre a los prisioneros; ni más ni menos que nosotros!… Así amaneció el día siguiente. Un Capellán entró en mi prisión. Todos mis compañeros dormían. –¡La muerte! –exclamé al ver al Sacerdote. –Sí –respondió éste con dulzura. –¡Ya! –No: dentro de tres horas. Un minuto después habían despertado mis compañeros. Mil gritos, mil sollozos, mil blasfemias llenaron los ámbitos de la prisión.
V
Todo hombre que va a morir suele aferrarse a una idea cualquiera y no abandonarla más. Pesadilla, fiebre o locura, esto me sucedió a mí. –La idea de Ramón; de Ramón vivo, de Ramón muerto, de Ramón en el cielo, de Ramón en la ermita, se apoderó de mi cerebro de tal modo, que no pensé en otra cosa durante aquellas horas de agonía. Quitáronme el uniforme de Capitán, y me pusieron una gorra y un capote viejo de soldado. Así marché a la muerte con mis diez y nueve compañeros de desventura… Sólo uno había sido indultado… ¡por la circunstancia de ser músico! –Los carlistas perdonaban entonces la vida a los músicos, a causa de tener gran falta de ellos en sus batallones… –Y ¿era V. músico, D. Basilio? –¿Se salvó V. por eso? –preguntaron todos los jóvenes a una voz. –No, hijos míos… (respondió el veterano.) ¡Yo no era músico! Formóse el cuadro, y nos colocaron en medio de él… Yo hacía el número once, es decir, yo moriría el undécimo… Entonces pensé en mi mujer y en mi hija, ¡en ti y en tu madre, hija mía! Empezaron los tiros… ¡Aquellas detonaciones me enloquecían! Como tenía vendados los ojos, no veía caer a mis compañeros. Quise contar las descargas para saber, un momento antes de morir, que se acababa mi existencia en este mundo… Pero a la tercera o cuarta detonación perdí la cuenta. ¡Oh! ¡Aquellos tiros tronarán eternamente en mi corazón y en mi cerebro, como tronaban aquel día! Ya creía oírlos a mil leguas de distancia; ya los sentía reventar dentro de mi cabeza. ¡Y las detonaciones seguían! –¡Ahora! –pensaba yo. Y crujía la descarga, y yo estaba vivo. –¡Esta es!… –me dije por último. Y sentí que me cogían por los hombros, y me sacudían, y me daban voces en los oídos… Caí… No pensé más… Pero sentía algo como un profundo sueño… Y soñé que había muerto fusilado.
VI
Luego soñé que estaba tendido en una camilla, en mi prisión. No veía. Llevéme la mano a los ojos como para quitarme una venda, y me toqué los ojos abiertos, dilatados… –¿Me había quedado ciego? No… –Era que la prisión se hallaba llena de tinieblas. Oí un doble de campanas…, y temblé. Era el toque de Animas. –Son las nueve… (pensé.) –Pero ¿de qué día? Una sombra más obscura que el tenebroso aire de la prisión se inclinó sobre mí. Parecía un hombre… ¿Y los demás? ¿Y los otros diez y ocho? ¡Todos habían muerto fusilados! ¿Y yo? Yo vivía, o deliraba dentro del sepulcro. Mis labios murmuraron maquinalmente un nombre, el nombre de siempre, mi pesadilla… –¡«Ramón!» –¿Qué quieres? –me respondió la sombra que había a mi lado. Me estremecí. –¡Dios mío! (exclamé.) –¿Estoy en el otro mundo? –¡No! –dijo la misma voz. –Ramón, ¿vives? –Sí. –¿Y yo? –También. –¿Dónde estoy? –¿Es ésta la ermita de San Nicolás? –¿No me hallo prisionero? –¿Lo he soñado todo? –No, Basilio; no has soñado nada. –Escucha.
VII
Como sabrás, ayer maté al Teniente Coronel en buena lid… –¡Estoy vengado! –Después, loco de furor, seguí matando…, y maté… hasta después de anochecido…, hasta que no había un cristino en el campo de batalla… Cuando salió la luna, me acordé de ti. –Entonces enderecé mis pasos a la ermita de San Nicolás con intención de esperarte. Serían las diez de la noche. La cita era a la una, y la noche antes no había yo pegado los ojos… –Me dormí, pues, profundamente. Al dar la una, lancé un grito y desperté. Soñaba que habías muerto… Miré a mi alrededor, y me encontré solo. ¿Qué había sido de ti? Dieron las dos…, las tres…, las cuatro… –¡Qué noche de angustia! Tú no parecías… ¡Sin duda habías muerto!… Amaneció. Entonces dejé la ermita, y me dirigí a este pueblo en busca de los facciosos. Llegué al salir el sol. Todos creían que yo había perecido la tarde antes… Así fué que, al verme, me abrazaron, y el General me colmó de distinciones. En seguida supe que iban a ser fusilados veintiún prisioneros. Un presentimiento se levantó en mi alma. –¿Será Basilio uno de ellos? –me dije. Corrí, pues, hacia el lugar de la ejecución. El cuadro estaba formado. Oí unos tiros… Habían empezado a fusilar. Tendí la vista…; pero no veía… Me cegaba el dolor; me desvanecía el miedo. Al fin te distingo… ¡Ibas a morir fusilado! Faltaban dos víctimas para llegar a ti… ¿Qué hacer? Me volví loco; dí un grito; te cogí entre mis brazos, y, con una voz ronca, desgarradora, tremebunda, exclamé: –¡Éste no! ¡Éste no, mi General!… El General, que mandaba el cuadro, y que tanto me conocía por mi comportamiento de la víspera, me preguntó: –Pues qué, ¿es músico? Aquella palabra fué para mí lo que sería para un viejo ciego de nacimiento ver de pronto el sol en toda su refulgencia. La luz de la esperanza brilló a mis ojos tan súbitamente, que los cegó. –¡Músico (exclamé); sí…, sí…, mi General! ¡Es músico! ¡Un gran músico! Tú, entretanto, yacías sin conocimiento. –¿Qué instrumento toca? –preguntó el General. –El… la… el… el…; ¡si!… ¡justo!…, eso es…, ¡la corneta de llaves! –¿Hace falta un corneta de llaves? –preguntó el General, volviéndose a la banda de música. Cinco segundos, cinco siglos, tardó la contestació. –Sí, mi General; hace falta, –respondió el Músico mayor. –Pues sacad a ese hombre de las filas, y que siga la ejecución al momento… –exclamó el jefe carlista. Entonces te cogí en mis brazos y te conduje a este calabozo.
VIII
No bien dejó de hablar Ramón, cuando me levanté y le dije, con lágrimas, con risa, abrazándolo, trémulo, yo no sé cómo: –¡Te debo la vida! –¡No tanto! –respondió Ramón. –¿Cómo es eso? –exclamé. –¿Sabes tocar la corneta? –No. –Pues no me debes la vida, sino que he comprometido la mía sin salvar la tuya. Quedéme frío como una piedra. –¿Y música? (preguntó Ramón.) ¿Sabes? –Poca, muy poca… –Ya recordarás la que nos enseñaron en el colegio… –¡Poco es, o, mejor dicho, nada! –¡Morirás sin remedio!… ¡Y yo también, por traidor…, por falsario! –¡Figúrate tú que dentro de quince días estará organizada la banda de música a que has de pertenecer!… –¡Quince días! –¡Ni más ni menos! –Y como no tocarás la corneta… (porque Dios no hará un milagro), nos fusilarán a los dos sin remedio. –¡Fusilarte! (exclamé.) ¡A ti! ¡Por mí! ¡Por mí, que te debo la vida! –¡Ah, no, no querrá el cielo! Dentro de quince días sabré música y tocaré la corneta de llaves. Ramón se echó a reír.
IX
-- ¿Qué más queréis que os diga, hijos míos? En quince días… ¡oh poder de la voluntad! En quince días con sus quince noches (pues no dormí ni reposé un momento en medio mes), ¡asombraos!… ¡En quince días aprendí a tocar la corneta! ¡Qué días aquellos! Ramón y yo nos salíamos al campo, y pasábamos horas y horas con cierto músico que diariamente venía de un lugar próximo a darme lección… ¡Escapar!… – Leo en vuestros ojos esta palabra… –¡Ay! Nada más imposible! –Yo era prisionero, y me vigilaban… Y Ramón no quería escapar sin mí. Y yo no hablaba, yo no pensaba, yo no comía… Estaba loco, y mi monomanía era la música, la corneta, la endemoniada corneta de llaves… ¡Quería aprender, y aprendí! Y, si hubiera sido mudo, habría hablado… Y, paralítico, hubiera andado… Y, ciego, hubiera visto. ¡Porque quería! ¡Oh! ¡La voluntad suple por todo! –QUERER ES PODER. Quería: ¡he aquí la gran palabra! Quería…, y lo conseguí. –¡Niños, aprended esta gran verdad! Salvé, pues, mi vida y la de Ramón. Pero me volví loco. Y, loco, mi locura fué el arte. En tres años no solté la corneta de la mano. Do – re – mi – fa – sol — la – si; he aquí mi mundo durante todo aquel tiempo. Mi vida se reducía a soplar. Ramón no me abandonaba… Emigré a Francia, y en Francia seguí tocando la corneta. ¡La corneta era yo! ¡Yo cantaba con la corneta en la boca! Los hombres, los pueblos, las notabilidades del arte se agrupaban para oírme… Aquello era un pasmo, una maravilla… La corneta se doblegaba entre mis dedos; se hacía elástica, gemía, lloraba, gritaba, rugía; imitaba al ave, a la fiera, al sollozo humano… –Mi pulmón era de hierro. Así viví otros dos años más. Al cabo de ellos falleció mi amigo. Mirando su cadáver, recobré la razón… Y cuando, ya en mi juicio, cogí un día la corneta… (¡qué asombro!), me encontré con que no sabía tocarla… ¿Me pediréis ahora que os haga són para bailar?
Madrid, 1854.
 španělština zdarma
španělština zdarma